Juan Diego López, M.Sc.
Luego de tratar el contexto en el cual se da el TLC, de criticar las evasivas, aparentemente serias del PAC, partidarios de ambas tendencias me han retado a referirme a los efectos negativos del TLC. Se trata de un punto sensible en el debate y, para quienes estamos con el sí, resulta un tanto comprometedor. No obstante me parece justo y muy necesario intentar esa óptica de la cuestión.
Naturalmente, todo cambio en las relaciones económicas tiene resultados negativos. Por más perjudicial que eso fuere para el referendo que se avecina, sería deshonesto negarlo. Estos efectos indeseados han sido estudiados extensamente en la literatura pertinente y, en el campo de las Relaciones Internacionales, han dado origen a una serie de medidas e instrumentos tendientes a controlar su impacto social. Señalo esto porque es necesario despejar la discusión de elementos de duda mal avenidos que pretenden dar la impresión de irresponsabilidad y desinterés respecto de estos efectos negativos. Lo cierto es que, tanto en la teoría como en los hechos, el estudio de las consecuencias indeseadas forma un campo disciplinario, lleno de análisis históricos, exámenes comparativos y denuncias, pero también pletórico de propuestas, de medios prácticos para la solución de esos problemas y de instrumentos de prevención y control de efectos indeseados.
1. Asimetría, riesgos e impacto negativo
Cuando dos países o regiones acuerdan cualquier tipo de vínculo de integración, lo primero que se toma en cuenta en las disciplinas científicas involucradas (Relaciones Internacionales, economía internacional, política internacional, derecho internacional, etc.) es la asimetría existente entre ambas realidades. El grado de desarrollo relativo es el elemento inicial y esencial para la regulación de las relaciones mutuas y para asegurar el beneficio recíproco de las acciones integrativas. Naturalmente, las iniciativas de integración parten de una base común mínima que sea capaz de soportar la fusión de ciertas actividades económicas y sociales. No obstante, las diferencias y desequilibrios detectados, antes que ignorarse o dejarse al azar, son objeto de medidas especiales que, normalmente, forman parte integral de los acuerdos.
Así, la integración de España, Portugal y Grecia a la Unión Europea estuvo acompañada de una serie de “medidas de contingencia” tendientes a suavizar los principales desequilibrios en los campos más sensibles (agricultura, comunicaciones, legislación, monopolios, etc.). También el proceso de integración entre Centroamérica y México ha estado acompañado de este tipo de acciones (conocidas como el Plan Puebla-Panamá) que buscan resolver las asimetrías detectadas mediante medidas de financiamiento y cooperación internacionales. Igualmente, el TLC contempla la llamada “agenda complementaria” que se propone controlar y resolver los efectos negativos que acarrea la integración, no sólo de diversas realidades regionales (Centroamérica y República Dominicana) sino el impacto de la vinculación regional con Estados Unidos, considerada la economía más poderosa del mundo.
En la jerga de las Relaciones Internacionales suele hablarse, más que de efectos positivos o negativos, de ganadores y perdedores. Esta denominación, tiene una razón conceptual. No se trata de efectos (positivos o negativos) como los resultados ciegos de las fuerzas naturales. Se trata del manejo consciente, planificado y deliberadamente asumido de una nueva situación en la vida social. En este concurso, muy por encima de los resultados esperados, de la asistencia y de la cooperación programadas, los protagonistas son los seres humanos. Y estos, como ha sido siempre y no dejará de serlo, al perseguir un sueño también asumen riesgos. El peor de los riesgos es el que se enfrenta solo y sin asistencia; pero aún con todo tipo de apoyo, el riesgo económico es un trance veleidoso. Sin duda, se parece más a una competencia en la que el fin es ganar, que a una acción social que se propone rescatar o salvar del infortunio. En la vida económica cotidiana, con TLC o sin él, se gana o se pierde y la responsabilidad por las decisiones parece ser intransferible.
Este riesgo, antes de que existiera el TLC o sindicato alguno, ha sido la norma de la vida económica y los niveles de estrés que provoca hacen que muchos desistan antes de empezar o que enloquezcan y se maten ante la sombra del fracaso. Suele decirse que en el fútbol la derrota es para aprender; pero, en las decisiones de la vida real, la derrota puede ser aniquilante. Ante una mala inversión no hay tribunal de apelaciones que valga y el peso de las decisiones cae sobre el ser humano, quien puede ser un banquero astuto, un campesino iletrado, un neófito impaciente o un viejo prestamista privado. ¿Quién no ha visto erigirse emporios económicos fabulosos y quién no los ha visto caer con la misma celeridad? Pero, naturalmente, el riesgo es un componente de toda la vida social. Todo tipo de decisiones (la compra, la venta, el crédito, el contado, la promesa, el compromiso, la adhesión, el respeto y las expectativas) se da en un contexto dominado por la incertidumbre. Y esto es lo que caracteriza la vida social sobre la vida ideal y paradisíaca.
Ni siquiera la expresión de los pensamientos más íntimos está libre de riesgos. Por plasmarlos en letras, en lienzos, en melodías o en versos, muchos seres humanos figuran en el panteón de la historia y casi todos ellos representan los ideales heroicos de la humanidad. Correr el riesgo es un valor supremo, en tanto que la indiferencia o el temor son concebidos como un acto de la más suprema cobardía. Tanto en el juego de la vida como en las relaciones económicas, el riesgo provoca ganadores y perdedores. Aquí, en lo que respecta al TLC, es que este juego se realice en condiciones justas y que estas estén regidas por el apoyo y la asistencia oportuna y suficiente. Sin ello, las relaciones sociales serían únicamente un medio de depredación, sin más ley que la fuerza bruta.
La minimización del riesgo y la limitación de las probabilidades de caer en el campo de los perdedores es un principio fundamental de las ciencias internacionales. No puedo dejar de referir que esta tendencia hacia el beneficio recíproco se revela, en modo prístino e inequívoco, con la desaparición de la bipolaridad mundial y el advenimiento de la era de la globalización. Todas las medidas de contingencia que orienten las relaciones internacionales y toda “agenda complementaria” en la negociación de acuerdos de integración, revelan un cambio profundo e insoslayable en el desarrollo de la civilización. El ascenso del individuo humano al escenario estelar de la humanidad, su reconocimiento como valor supremo y elemento dinamizador de toda la vida social, muestran claramente el “espíritu” que anima la civilización del siglo XXI, aunque aún tarde en imponerse y constituir el núcleo de las relaciones sociales.
Ahora bien, contrariamente a lo que dice el discurso retardatario, no existen ganadores o perdedores predeterminados ni caminos diseñados para llevar a unos al paraíso y a otros a los infiernos. En la vida social, y menos aún en las cuestiones económicas, existen ganadores o perdedores anticipados. Así como hay equipos aventajados, también hay grupos de alto riesgo. Es claro que aquellos sectores sociales, posicionados y consolidados en una actividad productiva o comercial, tendrán una amplia ventaja en el juego de la competencia económica. Pero esta ventaja casi no se diferencia de la que gozan actualmente, excepto por un hecho trascendental: si bien las empresas posicionadas pueden profundizar al infinito sus negocios, la nueva condición de apertura comercial libera todos los espacios y abre posibilidades infinitas para nuevos e infinitos posicionamientos en el mercado. La apertura comercial, lejos de significar una restricción a la participación social o una profundización de las actividades monopolísticas y la restricción del espacio económico, representa una potenciación de las posibilidades de acceso a la vida económica y al infinito desarrollo de la imaginación y la creatividad de todos los seres humanos. A las ventajas de los sectores ya posicionados, se suman las ventajas de acceso de nuevos e insólitos sectores productivos.
También las desventajas son compartidas por los sectores ya posicionados y los emergentes. Para entender este riesgo, lo principal es comprender que la calidad, la productividad y, en síntesis, la competitividad, son el aspecto central. Por más posicionamiento previo y experiencia productiva que disponga, la eficiencia productiva y el control de calidad serán el núcleo de la supervivencia y pervivencia en la vida económica de toda empresa. Las posibilidades de emplear los desarrollos tecnológicos de punta en su sector, de contar con la mano de obra más calificada y de poseer un entorno consolidado de proveedores de materiales y servicios, resultarán estratégicas. Allí es donde las diferencias entre empresas posicionadas y consolidadas (muchas veces al amparo político y de los privilegios bancarios) y empresas emergentes resultan contrastantes. Unas que cuentan con el prestigio, el capital y las garantías crediticias; otras que sólo cuentan con la habilidad artesanal, la idea precisa o el entusiasmo suficiente, pero carecen de los recursos económicos y los conocimientos empresariales para lograr un producto competitivo. Entonces, toda empresa no posicionada o consolidada, ¿habrá de sucumbir arrollada por las fuerzas ciegas del mercado? ¿Cuáles son y por qué los sectores productivos en más alto riesgo a consecuencia del TLC?
2. Costa Rica: entre la “vocación” y la “nostalgia” agrícolas
Así como se repite en todos los foros y se acepta como verdad innegable que los primeros y máximos ganadores del TLC son los consumidores, asimismo se subraya incansablemente que el sector agrícola es, potencialmente, el mayor de los perdedores. Digo que potencialmente porque no significa que lo sea necesariamente, sino que se trata de uno de los sectores de más alto riesgo. Y la preocupación por el futuro de la agricultura es amplia y sincera; sobre todo, si se parte del criterio de que Costa Rica es un país netamente agrícola. Pero, ¿cuál es el significado de esta aseveración? ¿Que somos un país de “vocación“ agrícola o que el principal componente de la producción nacional proviene del sector agropecuario?
La primera tesis, la de la “vocación agrícola” de nuestro país, más que una conclusión del estudio de la evolución económica de Costa Rica, es una posición romántica que pretende perpetuar el mito de la sociedad rural igualitaria como fuente de la nacionalidad costarricense y al campesino de la sociedad precafetalera, aislado en su minifundio, practicando una economía autosuficiente y compartiendo la pobreza y la ignorancia generalizada del colono enmontañado, como el ideal del ser costarricense. Esta concepción, ya hace tiempo identificada en la historiografía como el resultado de un ideologema nacionalista o como el producto de una interpretación arcaica de nuestra historia, no vendría al caso ahora si no fuera porque su reaparición en el debate sobre el TLC fue impulsado por la Iglesia Católica. En efecto, el ideal del costarricense del siglo XXI como el “labriego sencillo” de la época colonial, fue planteado en el “Comunicado de la Pastoral Social-Caritas con Motivo del Tratado de Libre Comercio”, del 15 de mayo de 2003, y firmado por todas las autoridades eclesiásticas del país. No voy a referirme al “lenguaje sindical” del texto, a las insinuaciones impropias sobre la negociación que allí externaron los obispos ni a su infundada y explícita posición en contra del TLC. Baste decir que el ideal del costarricense de la Iglesia Católica, a la altura del “buen salvaje” de Rousseau es, ya en principio, contrario al ser humano cosmopolita, de alto nivel cultural y de espíritu abierto y librepensador que proyecta la era de la globalización, de la Internet y de la sociedad planetaria de nuestros días.
La segunda tesis es más seria, menos dogmática y definitivamente menos retrógrada, pero igualmente tan equivocada como aquella. De repente, la aparición del TLC en el horizonte histórico de la región provocó una suerte de “nostalgia agrícola” que ha llevado, incluso a académicos y profesionales calificados, ha sobrevalorar idílicamente el papel de la agricultura en el conjunto de la producción nacional. Los propulsores de esta idea no se proponen devolvernos al pasado colonial o decimonónico sino que sufren del espejismo de una sociedad agraria que, si bien pudo ser la realidad de su época, fue feneciendo al ritmo de sus propias vidas. En efecto, para todos aquellos que nacieron en la primera mitad del siglo XX y aún en el período inmediatamente posterior, la sociedad agraria era el entorno inmediato de sus vidas. Las máximas aspiraciones de las clases medias de entonces se concentraba en esta alternativa: o consolidarse en un puesto público o convertirse en finqueros. Pero, esta última, representó el núcleo de la inversión privada y, con las sólitas excepciones de terratenientes y potentados, las expectativas del finquero aquel no alcanzaban siquiera las cortas fronteras nacionales.
Pero la realidad de la agricultura, incluyendo el sector pecuario, la silvicultura y la pesca, es muy otra. Ya hace mucho tiempo que la actividad agropecuaria dejó de ser el elemento determinante de la economía costarricense. Dejemos a los historiadores la tarea de mostrarnos la dinámica de esta transformación y la precisión del punto de giro que subordinó la agricultura a otros sectores productivos más dinámicos y rentables. Lo cierto es que ya para el año 2004, y a pesar de su crecimiento sostenido, el sector agropecuario representó el 8.5% del Producto Interno Bruto costarricense, concentró el 13.4% de la fuerza de trabajo y el 14.3% de la ocupación total del país. Para ese mismo año, según cifras del Ministerio de Agricultura, la industria manufacturera alcanzó un 21.8%, seguida por un 17.3% en el comercio, restaurantes y hoteles y un 13.1% en el rubro de transporte, almacenaje y comunicaciones. Estos dos últimos, como actividades directamente vinculadas al turismo, constituyen el 30.4% del PIB y representan el núcleo de la naturaleza actual de la actividad económica costarricense.
De esa manera, el sector económico de los servicios, a lo largo del quinquenio 2000-2004, logra una participación relativa en el PIB que supera el 65% en el período, en tanto que la agricultura, sumando la silvicultura, la pesca y la minería, alcanza un lejano 9.9%, muy por debajo de la industria manufacturera (21.8%), del comercio, restaurantes y hoteles (17.3%) y del transporte, almacenaje y comunicaciones (13.1%). El siguiente cuadro, según informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ilustra esta situación con mayor amplitud:
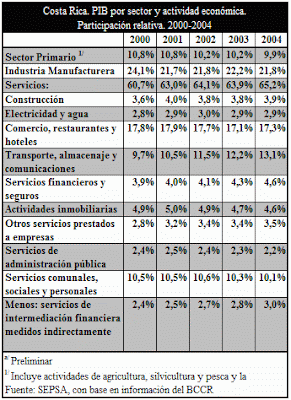
Baste este recuento para mostrar el espejismo de la llamada “vocación agrícola” del país, tanto como la equivocación sobre el peso específico que juega el sector agropecuario en la producción de la riqueza social costarricense. Sin embargo, el campo agrícola, el llamado sector primario de la economía, está lejos de ser prescindible y, por el contrario, su estímulo y desarrollo constituyen la punta de lanza en la penetración del mercado más importante del mundo y en la inserción de la economía costarricense en el mercado mundial.
3. Costa Rica como importador neto de granos
Como ya lo señalé en un artículo anterior, la producción agrícola costarricense se ha convertido en uno de los rubros más competitivos dentro del exigente mercado norteamericano y, en varios de sus productos, constituye el primer proveedor, prevaleciendo en una ardua competencia sobre países y productos de los cinco continentes. Este es el caso de la yuca, la piña, la pulpa de banano y el chayote. Otros productos tales como el café, el jugo de naranja, el melón, el banano, flores y capullos, minivegetales, alcohol etílico, raíces y tubérculos, plantas vivas y azúcar, poseen gran aceptación y gozan de una demanda creciente.
En el sector agrícola, Costa Rica posee una balanza comercial favorable con Estados Unidos. Esto significa que nuestro país exporta más de lo que importa en una relación cercana al tres por uno. Por más de diez años, Costa Rica ha exportado a Estados Unidos productos agrícolas por un monto de US$ 750 millones anuales, mientras que ha importado un valor promedio de US$ 240 millones. De esta manera, por cada tres dólares que vende a Estados Unidos, Costa Rica sólo gasta un dólar en importaciones agrícolas desde ese país. La conquista del mercado estadounidense ha sido un proceso largo y se ha dado al cobijo de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC); mediante el TLC se amplía el acceso para los productos costarricense hasta en un 98.7%. Pero lo que es realmente importante es que el TLC transforma el carácter de privilegio unilateral y temporal del acceso al mercado estadounidense en un derecho pactado e irreversible y protegido por las leyes y la institucionalidad internacionales.
Al parecer, los beneficios del acceso de la producción agrícola costarricense a uno de los mercados más grandes y ricos del mundo no despiertan sospechas ni es motivo de rechazo por parte de los detractores del TLC. Efectivamente, de los US$ 1.414 millones que representó el 8.5% de la participación agrícola en el Producto Interno Bruto en 2004, más de la mitad fue el resultado de la exportación hacia los Estados Unidos, con un valor cercano a los US$ 850 millones. Estas cifras evidencian que la eventual pérdida del mercado norteamericano representaría el verdadero golpe de muerte para la agricultura costarricense. Ahora bien, ¿cuál sería el impacto del intercambio bilateral en el sector agrícola con Estados Unidos? ¿Cómo afecta la política de subsidios norteamericana esta relación y cuál es la estrategia contemplada en el TLC para enfrentarla?
Para responder apropiadamente a estas preguntas conviene, en primer lugar, conocer la estructura de la importación agrícola costarricense. A pesar de lo que podría desear la “nostalgia agrícola”, Costa Rica es un país netamente importador de granos y alimentos básicos. Entre ellos se encuentran los componentes básicos de la dieta costarricense tales como arroz, frijoles y maíz (blanco y amarillo). No quiere esto decir que nuestro país no produzca estos distintos rubros, sino que su producción es ampliamente deficitaria y que se ve obligado a importar para solventar el desabasto y enfrentar la demanda interna. Sin embargo, la importación de estos productos constituyó más de la tercera parte del valor total de la importaciones agrícolas del país y, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, contribuyó en un 41.6% al crecimiento general de las importaciones del país. En el caso de los granos, además del arroz, frijoles y maíz, Costa Rica importa en importantes cantidades el frijol de soya (10.5%) y trigo (3.2%), pero las importaciones agropecuarias se extienden a los rubros de los alimentos (alimentos preparados, panadería, cereales, alimentos infantiles, confitería y chocolates, alcohol y jugos de frutas, que representan un 12.6% de las exportaciones agrícolas), los productos lácteos (leche y nata concentrados, quesos y requesones, lactosueros, sueros, yogurt, mantequilla y demás grasas de la leche, que han venido presentando una tasa media de cambio negativa), las carnes (pescado, mariscos y carnes bovina, porcina y avícola, que representan un 12.2%) y, finalmente, las frutas (manzanas, uvas y aguacates, que representan el 10.7%).
Como puede verse por la diversidad y porcentaje de nuestras importaciones agropecuarias, nuestra dependencia alimentaria es casi total respecto de la dieta básica costarricense y, por diversos factores económicos, ha venido profundizándose a lo largo de casi treinta años. Todos estos rubros de la producción agropecuaria constituyen los llamados “sectores sensibles” debido a que la debilidad e ineficiencia de la producción pone en peligro su pervivencia ante el proceso de apertura comercial. Naturalmente, los sectores sensibles más amenazados resultan aquellos conformados por microempresas de carácter familiar y las pequeñas y medianas empresas (PYME’s) que todavía no han alcanzado los niveles de productividad que demanda la competencia internacional. No obstante, se trata de sectores amenazados aun sin la existencia del TLC y, como veremos más adelante, los negociadores idearon diversos instrumentos de defensa y cooperación para permitir su desarrollo y consolidación o, en su defecto, facilitar la migración a nuevos y más eficientes nichos productivos.
Sin embargo, desde el punto de vista del consumidor inmediato, tanto la modernización y el progreso de esas empresas agropecuarias como su desplazamiento y la apertura a la importación, resultan ampliamente positivas. En uno u otro caso, significa el acceso a productos de la más alta calidad a precios competitivos y el abandono de la política de consumir lo nacional aunque sea de la más baja calidad, lo cual constituye una forma de subsidio que recae sobre las espaldas de los propios consumidores. Tal es el caso de la papa costarricense que, de acuerdo con estudios recientes, no alcanza siquiera el mínimo de los estándares internacionales y condena al consumidor nacional a contentarse con uno de los productos más malos del mercado internacional. Tanto si lo productores nacionales alcanzaran los criterios de calidad que demanda el actual mercado mundial, como si fueren desplazados por la acción de la competencia, el consumidor, el ser humano de carne y hueso resultaría ampliamente favorecido ante el drástico incremento cualitativo de la oferta de este producto.
4. El impacto de los subsidios estadounidenses en la agricultura costarricense
Más allá del peculiar tipo de subsidio que representa el “caro y malo”, en el campo internacional se distinguen dos clases de subsidios estatales a la producción agrícola: los subsidios a la producción (que diversos países conceden para elevar la calidad del consumo interno o como una ayuda interna a los productores locales y que no provocan distorsión alguna en el mercado internacional) y los subsidios a la exportación, que sólo se otorgan a los productos destinados al consumo fuera de las fronteras nacionales y cuyo propósito es estimular la captación de divisas extranjeras. En su conjunto, la política de subsidios a la agricultura constituye una amenaza en el contexto del comercio internacional dado que tiende a perpetuar las asimetrías económicas entre los países y no solo ha sido condenada como el principal obstáculo al libre comercio, sino que también su eliminación es, en la actualidad, el tema de enconadas negociaciones multilaterales en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Como también sabemos, Estados Unidos figura a la cabeza mundial en el otorgamiento de subsidios al sector agrícola de su país. Desde hace muchos años, los países más pequeños vienen sosteniendo una lucha sin cuartel en los organismos multilaterales para que, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, disminuyan y finalmente eliminen sus respectivas políticas de subsidio a la agricultura. Es claro el convencimiento, tanto en el seno del Banco Mundial como en la Organización Mundial del Comercio, de que esta política genera graves distorsiones en el comercio internacional e impide a los países pequeños su acceso a los mercados en condiciones de igualdad. No obstante, en 2002 el Presidente Bush aprobó la “Farm Bill” (o Ley de Seguridad Agrícola) que otorga US$ 190 mil millones en los próximos diez años en calidad de subsidios a sus agricultores. Mientras tanto, en ese mismo año la Unión Europea introdujo modificaciones a la Política Agraria Común (PAC) que contemplaba subsidios por más de US$ 50 mil millones y, desde entonces, en medio de gran controversia que ha afectado incluso la adopción de una constitución política común, viene aplicando un complejo sistema de controles que condicionan la ayuda interna a la agricultura al cumplimiento de ciertas condiciones medioambientales. Lo cierto, a pesar de estos matices y de que la mayoría de los subsidios van dirigidos a la producción, es que las grandes economías mantienen una política deliberada de distorsión del comercio internacional.
En el caso de los Estados Unidos, el cual nos interesa en forma inmediata, las enormes cifras destinadas al subsidio agrícola seguirán siendo combatidas en los foros multinacionales y, de acuerdo con las proyecciones de analistas internacionales, la presión del comercio internacional obligará, eventualmente, a las grandes economías a abandonar este tipo de políticas. No obstante, en la situación actual, ¿cuál es el efecto de la “Farm Bill” y de toda la política de subsidios norteamericana en la apertura comercial costarricense mediante el TLC? En primer lugar, en el contexto de las negociaciones para el TLC los países signatarios, incluido Estados Unidos, acordaron la eliminación inmediata de todos los subsidios a la exportación. En segundo lugar, los productos agrícolas estadounidenses que se benefician de los subsidios gubernamentales son los siguientes: algodón, arroz, avena, azúcar, cebada, maíz amarillo, maní, sorgo, soya y trigo.
Ahora bien, Costa Rica no es productor de la mayoría de estos rubros. Tal es el caso del algodón, la cebada, el maíz amarillo, el sorgo, la soya y el trigo. Debido a la estructura de nuestras importaciones, los subsidios que Estados Unidos otorga a estos productos resultan ser positivos ya que nos permitirían la importación de estos rubros a mucho menores precios que en el mercado internacional. Ello no solo redundaría en el beneficio directo del consumidor costarricense, sino también en el de los productores agrícolas o alimenticios nacionales que emplean estos productos como materias primas. De tal manera que, en estos productos, el impacto del TLC y de los subsidios norteamericanos en la realidad costarricense resultaría ampliamente positivo. En el caso de la avena y del maní, debido a que nuestro país ni es productor ni consumidor destacado de estos productos, el impacto resulta o neutro o positivo.
Sólo restan dos productos que resultarían negativamente afectados por los subsidios norteamericanos. Se trata del arroz y del azúcar. Es precisamente en estos dos productos en los que se centran los efectos negativos de la apertura agrícola con el gran gigante del norte y en donde nuestro país podría sufrir sus más graves pérdidas. Si simplemente nos abriéramos al comercio, sin la intermediación de un instrumento que regule estas relaciones, el impacto en la producción nacional de estos rubros resultaría devastador. El ingreso al mercado nacional de las cantidades necesarias para satisfacer la demanda de estos productos, a los precios más bajos que permiten los subsidios otorgados a la producción en Estados Unidos, llevaría a la ruina instantánea a los productores nacionales. Debido al beneficio que representaría para el consumidor nacional, en cuanto a precio y calidad, ninguna campaña patriótica haría que el costarricense opte por el “malo y caro” que ha soportado por años en su consumo interno: las empresas arroceras y azucareras irían a la quiebra y desaparecerían rápidamente del medio costarricense. No quiero, ahora, referirme al verdadero beneficio social que estas empresas comportan al campesinado costarricense, cuántos pequeños productores forma este sector ni cuál es su impacto en la ocupación de la fuerza laboral del país. Lo cierto es que, siendo estos dos rubros los más amenazados en nuestro sector agrícola, ninguno de ellos ha sido dejado a su ventura ni en la fementida situación de “burro amarrado contra tigre suelto”.
Muy por el contrario, la producción nacional de arroz y azúcar ha sido uno de los aspectos en los que el equipo negociador costarricense del TLC hizo gala de su profesionalismo y patriotismo.
5. El caso del arroz en el TLC
El arroz es uno de los casos más sensibles y, con el fin simplificar la exposición, podemos tomarlo como ejemplo. En el TLC se contemplan dos tipos: el arroz en granza y el arroz pilado. En el caso del arroz en granza es necesario empezar diciendo que Costa Rica ha venido sufriendo un desabasto crónico de este grano. En los últimos tres años, el faltante alcanzó más de 140.000 toneladas métricas lo que ha obligado a su importación para cubrir el mercado nacional. De acuerdo con el texto del TLC, Costa Rica y Estados Unidos acordaron otorgar al comercio del arroz en granza un período de gracia de diez años. Esto significa que, desde ahora y hasta el 2017, Costa Rica no otorgará a Estados Unidos ninguna desgravación arancelaria para este producto. No obstante y sin perder de vista el desabasto real, Costa Rica otorgó a Estados Unidos el acceso libre de aranceles al mercado costarricense para un volumen de 50.000 toneladas métricas, el cual se irá incrementando en 1.000 TM para alcanzar al final del período de gracia un volumen de 60.000 TM. A partir del año 2018, la desgravación del arroz en granza será de un 40% hasta el año 2023 en montos anuales iguales y, a partir de ese momento, se desgravará el restante 60% hasta alcanzar el 100% a los veinte años de suscrito el TLC. En el caso del arroz pilado, se acordó un acceso libre de aranceles para un volumen de 5.000 TM y un crecimiento anual de 250 TM.
Si se produjera un incremento en el volumen de importación nacional de arroz, superior a las cantidades acordadas, se estableció la Salvaguardia Especial Agrícola (SEA). Este mecanismo de defensa constituye un arancel adicional que se aplicaría al arroz norteamericano si las importaciones del grano, durante el período de la desgravación, superaran el volumen pactado. Con ello, incluso las necesidades del mercado nacional provocadas por el desabasto del grano, durante el período de la eliminación de aranceles, vendría ser solventada, más menos, en las mismas condiciones que actualmente regula la importación arrocera desde Estados Unidos.
Ahora bien, al cabo de estos veinte años, tanto Costa Rica como Estados Unidos asumen compromisos estratégicos respecto del arroz. Por una parte, Estados Unidos se compromete a abandonar los subsidios a ese grano si aspira a gozar de una desgravación total en el mercado costarricense. Si ello no llegara a ocurrir, se mantendrían vigentes los aranceles previos al proceso de apertura y la situación comercial del arroz se mantendría en las condiciones actuales. Por otra parte, Costa Rica se compromete a emprender el proceso de desgravación del arroz procedente de Estados Unidos y de acuerdo con la evolución de los subsidios de la contraparte; pero, además, Costa Rica se ve obligada a poner en marcha toda una serie de medidas paralelas con el propósito de elevar la productividad y la calidad de su producción arrocera y a dejarla en capacidad de competir en un mercado internacional libre de subsidios. Para ello, contaría con los medios de financiamiento y cooperación internacionales (solo el Banco Mundial anunció pocos días atrás la cifra de US$ 9 mil millones para apoyar el proceso) y todos los mecanismos contemplados en la “agenda complemenaria”.
Como puede verse, tanto la protección a la producción nacional del arroz como la cooperación para su desarrollo o, en caso contrario, para su reconversión hacia otro sector productivo, se encuentran ampliamente contemplados en el TLC. Si en este período de veinte años, Estados Unidos elimina los subsidios al arroz y la producción arrocera no alcanza los parámetros requeridos, inexorablemente pasará al bando de los perdedores. No obstante, si en este largo período los productores se ven imposibilitados de alcanzar las metas establecidas, aún pueden echar mano a los mecanismos de “reconversión” que les permiten migrar a otros nichos, más novedosos y más productivos. De esta manera, podemos decir que los perdedores netos del medio arrocero serán aquellos que no logren adecuarse a los requerimientos internacionales y que sean incapaces de desplazarse a otros campos de la actividad productiva.
Como quiera que se vea, perder en el campo de la producción agrícola en el contexto del TLC parece ser una tarea más difícil y compleja que como la presentan sus detractores.
26 de julio de 2007


